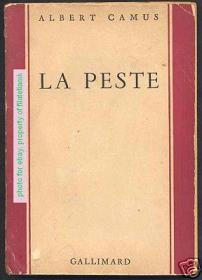 En el hall de ingreso al hospital varios grupos de personas discutían con signos de agitación y nerviosismo. Dos enfermeros intentaban controlar a la jefa de laboratorio que golpeaba con todas sus fuerzas la puerta principal.
En el hall de ingreso al hospital varios grupos de personas discutían con signos de agitación y nerviosismo. Dos enfermeros intentaban controlar a la jefa de laboratorio que golpeaba con todas sus fuerzas la puerta principal.
- ¡Déjenme salir! ¡No quiero estar encerrada en este lugar!
La Dra. Lombardo era una mujer mayor, siempre cordial y de finos modales. Nadie tenía con ella la confianza suficiente como para tutearla. Su figura y su actitud imponían un tácito respeto y cierta distancia. Estaba descontrolada. Los dos hombres la sujetaron de ambos brazos y la arrastraron hasta que desapreció de mi vista.
Algunas personas gritaban cosas que no podía comprender. Gesticulaban con exageración y hasta se empujaban unos a otros en una discusión cuyos fundamentos ni siquiera lograba imaginar. Los conocía, a todos, a cada uno de ellos. Pero en esa situación me parecieron otras personas. Seres ajenos en quienes no podía encontrar ninguna de las señas familiares que esperaba reconocer. Mariana lloraba de pié con la frente apoyada sobre el vidrio de la puerta. Al otro lado una de las periodistas hacía visera con ambas manos y abría desmesuradamente los ojos mientras intentaba ver hacia el interior del hospital.
Un grupo de policías y personal de Defensa Civil rodeaba el perímetro del hospital con unas cintas de color amarillo y negro con la leyenda “prohibido el paso”. Clausuraban puertas y ventanas con candados y vallas metálicas. Goldenstein me miró haciendo girar su dedo índice sobre la sien y me dijo:
- Están locos, no nos dejan salir.
Al otro lado del vidrio, periodistas, policías y camarógrafos se esforzaban por mirar hacia adentro. A pocos centímetros de distancia de esas personas dos cirujanos gesticulaban señalándose a sí mismos. Gritaban, pero nadie parecía escucharlos del otro lado.
- ¡Es increíble! Queremos salir pero no logramos abrir la puerta. Nos encerraron acá adentro.
- ¿Pero qué les pasa? ¿No se dan cuenta de que se trata de una gran confusión?
Uno de ellos me miró y extendió sus brazos con las palmas de las manos hacia afuera indicando la imposibilidad, absurda pero evidente, de hacerse entender por personas que estaba casi al lado suyo ventana de por medio.
Todo era irreal, ridículo. Carente de lógica. Como salido de la escena de un sueño. Inmediatamente comenzó a sonar en mi cabeza "Massive Attack - Safe From Harm" a todo volumen y ya no pude detenerlo más.
Cuando admití que no podría entender lo que ocurría por mis propios medios me decidí a preguntar. Eduardo estaba sentado en el piso, solo. Observaba los acontecimientos desde una distancia considerable y, a juzgar por su expresión, hasta parecían causarle gracia.
- ¿Qué es todo esto? ¿Qué pasa?
- No me lo vas a creer pero los tipos, allá afuera, han declarado al hospital en cuarentena y nos han clausurado todas las salidas.
- ¿Y por qué hacen semejante cosa?
- No lo sé. No tengo idea, pero es así.
- ¿Y por qué no se los explicamos y se aclara todo de una vez?
- Porque no nos escuchan. No quieren entender razones, suponen que los engañamos para salir de este lugar.
- Pero eso es ridículo.
- Sí, completamente.
- ¿Y a vos te causa gracia?
- Un poco, pero no mucho.
Eduardo se puso de pié y se dirigió a la multitud. Se hizo un profundo silencio aún antes de que él comienzara a hablar.
- Compañeros. No discutamos más. Ya sabemos lo que ocurre. No lo entendemos, pero es así. Creo que debemos organizarnos hasta que las cosas se aclaren.
- ¿Qué podemos hacer? Dijo Goldenstein intentando lucir sereno y razonable.
- Primero organizar el cuidado de los enfermos. Establecer prioridades, clasificar las tareas y designar responsabilidades. Esto es un hospital y, que ocurran cosas disparatadas, no nos releva de la responsabilidad que tenemos. Sugiero empezar por calmarnos un poco todos para poder pensar.
La respuesta –algo paradójica- a sus palabras fue un nuevo alboroto. Voces que hablaban sin escucharse, movimientos caóticos, ecos de algún llanto de mujer. Sonó una sirena. Breve y penetrante. Luego una voz deformada por el artificio de un altoparlante.
- Señores, soy el comisario Leiva, estoy a cargo del operativo.
Pudimos ver a través de los portones de vidrio la silueta de un policía hablando a través de un megáfono a pocos metros de la entrada apoyado sobre el techo de un patrullero. Era absurdo, podría haber hablado con nosotros sin siquiera verse en la necesidad de levantar el tono de su voz. Que empleara un megáfono daba una idea bastante precisa de la distancia a la que aquellas personas nos imaginaban.
- Esto es una cosa seria. Nos vemos en la obligación de proteger a las personas del posible foco infeccioso que afecta al hospital. Les pedimos calma, por ahora no podrán salir ni establecer contacto personal con ninguna persona del exterior mientras las autoridades sanitarias estudian el caso.
El desorden volvió a encenderse. Gritos, gestos, golpes contra puertas y ventanas. Intentos de llamadas a través de celulares que se agitaban inútilmente en todas direcciones en busca de una señal que no aparecía.
- Tienen que organizarse para mantenerse allí por un tiempo que podría ser largo. Intentaremos garantizar que se cumpla el aislamiento con el mayor rigor. Por favor no nos obliguen a tomar medidas que preferimos evitar.
Una enfermera asomó la mitad de su cuerpo por la ventana y le gritó al comisario:
- Pero, ¿de qué foco infeccioso habla? Acá estamos todos bien.
- Por ahora es toda la información que puedo darles.
El policía guardó el megáfono en el patrullero y desapareció entre la multitud.
Nos mirábamos unos a otros en busca de respuestas que nadie tenía. Casi no hablábamos. Afuera, los reflectores dejaron al comisario Leiva y volvieron a dirigirse hacia donde estábamos. Algunos pacientes bajaban por las escaleras y miraban atónitos lo que ocurría. Casi sin proponérselo, Eduardo convocó todas las miradas. Sin embargo no habló. Parecía no saber, ahora tampoco él, qué decir. Goldenstein subió algunos escalones hasta ubicarse a su lado y tomó la palabra.
- Yo tampoco lo entiendo, pero tenemos que hacer algo. Propongo que hagamos una recorrido de reconocimiento por el hospital. Luego volvamos a reunirnos para hacer un informe de la situación. Tal vez en otro sector podamos identificar alguna causa que nos explique todo esto.
Un murmullo de aprobación siguió a las palabras de Goldenstein y las personas se agruparon espontáneamente dispuestas a cumplir con la misión. Recordé que pocos minutos antes de bajar al hall de entrada, yo mismo había salido al balcón y hasta había logrado intercambiar unas pocas palabras con un hombre vestido con un mameluco y con una periodista. No nos habíamos entendido, pero el contacto había sido posible. Decidí no mencionar el hecho y volver solo hasta ese lugar.
Caminé por los pasillos en un estado de confusión y ansiedad que no lograba controlar. Grupos dispersos de médicos, enfermeras o pacientes deambulaban sin rumbo fijo inspeccionando puertas y ventanas. Algunos hablaban pero otros caminaban ensimismados en absoluto silencio. Toda clase de sonidos circulaban por el ambiente: voces humanas, golpes y otros que no logré identificar. Desde las puertas de las habitaciones los enfermos con mayor dificultad para trasladarse asomaban las cabezas en busca de información. Apenas ingresé a la sala de internación pude ver a los dos policías intentando comunicarse con sus superiores para pedir instrucciones. María Sol dormía en su cama. No hice preguntas. Tampoco ellos me las hicieron. Salí.
Me dirigí a la Unidad de Terapia Intensiva donde trabajaba desde hacía más de 12 años con la idea de reflexionar sobre lo que ocurría y comentar el tema con mis compañeros más cercanos. Ingresé por una puerta lateral evitando todo contacto con la sala de espera donde los familiares de las personas internadas acampaban durante días y noches en una angustiosa vigilia. Nunca es agradable verlos en esa situación, pero ahora sabía que iba a ser interrogado por ellos respecto de una situación sobre la que no tenía nada que decirles.
Una vez en el interior caminé a tientas en un ambiente oscuro pero que conocía tan bien que podía recorrer sin necesidad de ver. Las luces de los monitores y los sonidos de los equipos de asistencia respiratoria señalaban las camas. Podía imaginar con bastante exactitud de qué tipo de enfermo se trataba sólo con esos datos. Apenas un punto de luz sobre una pantalla minúscula y el sonido soplante de un aparato que indicaba la frecuencia y la modalidad con la que un paciente recibía respiración artificial. Nunca me sorprendió este hecho. Pero esta vez me pareció curioso, extraño. Hay muchas formas de identificar a una persona: sus huellas digitales, su fotografía, su ADN, su historia clínica, pero ¿qué dicen de ellas? ¿a qué pregunta responden? ¿quién es? ¿qué es? ¿cómo es? Me detuve un instante sumergido en un aquella intermitente oscuridad para pensar en esas cuestiones. Comprendo que parezca ridículo - y tal vez lo sea- pero, finalmente, todo era ridículo en esos momentos. Me había ocurrido otras veces, pero hasta ahora nunca en temas relativos a mi profesión. De pronto alguna situación cotidiana, sobre la que jamás me había detenido a reflexionar, se me aparecía como ajena, insólita. Entonces se revelaba súbitamente toda su oscura naturaleza, sus múltiples aspectos para los que no contaba con explicaciones razonables sin que ello me hubiera llamado hasta ese momento la atención. Nunca supe muy bien qué hace que algo resulte inexplicable mientras otras cosas –no menos absurdas- no lo parezcan. Durante mi infancia y adolescencia había desarrollado un sistema de juego que consistía en detenerme sin pensarlo demasiado y analizar desde esta perspectiva la situación en la que el azar me ubicaba. ¿Por qué esta mujer es mi madre y no otra persona? ¿Qué hace que esta música me guste y otra no? ¿Qué sabe este profesor que yo ignoro y quiero saber? ¿Por qué me lo enseña? ¿Por qué en este preciso momento elijo vivir y no matarme? ¿Por qué estoy yendo a la escuela y no a cualquiera de los millones de lugares en el mundo hacia los que ahora mismo podría dirigirme? Si se analizan con rigor, la mayoría de las acciones que hacemos sólo se justifican mediante explicaciones débiles o meramente aceptadas bajo la condición de no someterlas a juicio. La naturalización de la vida diaria anestesia las preguntas. Tal vez –y esta es aún mi conclusión provisoria- sólo resulta posible vivir bajo los efectos de un estado de inconsciencia relativa. La lucidez exasperada y la interrogación permanente son insoportables porque delatan la liviandad de todo cuanto nos sostiene en el lugar que ocupamos en el mundo.
Caminé entre las camas de los enfermos flanqueado por las luces y los sonidos que los representaban. Este es un paciente con enfermedad obstructiva respiratoria grave, este tiene insuficiencia cardíaca, este es un enfermo en coma por traumatismo de cráneo o un tumor cerebral, aquí hay una persona joven probablemente con un neumotórax con colapso pulmonar total cuyo drenaje produce el ruido burbujeante de un tubo que, desde el interior de su pecho, baja hasta un frasco que extrae aire por presión negativa intentando expandir sus pulmones. Signos, señales, símbolos. Algo que está en lugar de la cosa, pero que también es la cosa. No hay más que eso, y a eso lo llamamos mundo. Fatalmente las cosas son por lo que significan. Entender es asignar significados. Entender es hacer que las cosas sean. Entender es construir mundos más que describirlos. Luego, sólo hay que habitarlos y olvidar que fuimos nosotros quienes los hemos construido. En su interior, cuando algo tiene sentido, todo tiene sentido. Pero si algo, por un ínfimo instante, te aleja de ellos, se disuelven como burbujas. Cuando todo es absurdo, nada lo es. Tal vez, pensé, lo que vivíamos esa extraña noche en el hospital podría pensarse por alguno de estos caminos. Ya no: ¿cómo explicar lo ridículo de la situación? sino: ¿qué la hacía ridícula?
Mientras me encontraba abstraído en aquellas disquisiciones una mano me tomó del hombro y me sacudió con fuerza.
- ¡Pensás! No te lo recomiendo.
Martín era muy joven. Había sido mi alumno y luego mi residente. Lo había visto crecer como médico de una manera asombrosa en muy pocos años. Fue el más brillante de su grupo. Manejaba mucha información y la aplicaba con una eficacia asombrosa. Mucho más de la mitad de su vida transcurría encerrado en esa unidad. Hacía tres o más guardias de 24 horas por semana. Habíamos hablado de ello en varias ocasiones. Sentía que fuera de ese lugar le resultaba difícil manejarse. Los hechos cotidianos le parecían incomprensibles o anodinos y no sabía de qué manera resolver las situaciones más triviales de la vida diaria. Allí se sentía bien, sabía qué hacer, cuándo hacerlo y cómo hacerlo. Tenía respuestas. Alguna vez le había confesado que también yo había atravesado por una época como ésa y que duró muchos años. Le dije que creía que no se trataba de que allí tuviéramos respuestas sino de que en ese lugar no nos hacíamos preguntas. Me aseguró que no pensaría en eso, que le disgustaba mucho ese tipo de cuestiones. Que simplemente se quedaba donde se sentía cómodo y que no veía la conveniencia de interrogarse sobre eso. Lo entendí. No podía ofrecerle más que mi propia perplejidad. Yo no tenía nada de lo que estuviera seguro que fuera mejor que lo que él creía tener. Con frecuencia lo veía inclinado sobre la cama de un enfermo durante horas. Se colocaba auriculares a través de los que escuchaba música a un volumen altísimo. En general blues: Taj Mahal, B.B. King, Buddy Guy, Maceo Parker. Manipulaba catéteres, realizaba mediciones precisas de las variables más complejas, hacía cálculos, registraba cada mínima modificación. A veces se quedaba largo rato mirando a un paciente, nos había demostrado tener una capacidad de observación muy fina. En ocasiones se obsesionaba con un caso y era capaz de no moverse de su lado durante días. Cuando esa persona recuperaba la conciencia se percibía la satisfacción personal que experimentaba. Pero también sabíamos que entonces su vínculo con el enfermo se distanciaría definitivamente. En general derivaba el seguimiento a otra persona y él volvía a buscarse otros desafíos. Le pregunté:
- ¿Martín, tenés idea de lo que está ocurriendo allí afuera?
- No, pero puedo asegurarte que no me interesa nada.
- Es un caos, una serie de cosas incomprensibles, nadie entiende lo que sucede.
- Bueno, por lo que me contás todo está como de costumbre.
- Sí, es posible, pero un poco peor.
Martín se alejó sin pedir más precisiones. Su desinterés por el mundo ajeno a su propio territorio era cada vez más intenso y excluyente. Ingresé en la habitación de los médicos de guardia y me recosté en la cama a oscuras. Necesitaba reflexionar, me sentía desorientado, confundido. El cuarto estaba, como siempre, en completo desorden, bolsos y ropa abandonados en el piso, libros abiertos sobre las mesas de luz y el escritorio, papeles, historias clínicas, radiografías. Desde mi posición podía ver el techo sucio, con manchas de humedad que dibujaban formas caprichosas. Pasé un largo rato siguiendo con la vista sus contornos como un mapa circular y que no conducía más que a sí mismo. Me sentí agotado, aunque no tenía sueño. Mi cuerpo se aplastaba sobre el colchón irregular que imprimía su relieve a mi espalda. La puerta se abrió pero nadie encendió las luces. La sombra enorme de Manuela se detuvo junto a mí, me cubría por completo. Con la escasa iluminación su cuerpo adquirió un aspecto extraño e inquietante. No dijo una palabra. Durante largos minutos ninguno de los dos habló. Luego se sentó en el borde de la cama. Lloraba.
- Tengo miedo doctor.
Le tomé la mano y la apreté.
- Creo que yo también, Manuela.